Texto publicado el El Universal de Cartagena, el 17 de septiembre de 1995
Primero amaneció a las dos de
la mañana. Cómodamente sentado sobre el vacío, en una velocidad con apariencia
de quietud, el sujeto de marras esperó con ansiedad el momento del encuentro
con la luz.
Casi desde el momento en que
el avión alzó el vuelo –y dejó al cangrejo luminoso adherido a esa noche de
viernes–, el sujeto pegó a la ventanilla del avión su rostro de periodista
roedor para no perderse ese momento en que ocurriera el prematuro amanecer.
Y pronto amaneció. Los
pasajeros para quienes el vuelo de Madrid no era algo de rutina pudieron ver, a
eso de las dos de la mañana, un rasguño de luz en el horizonte de las nubes, y más
tarde un creciente resplandor irisado que ya para las tres tenía aspecto de día
soleado.
Media hora más tarde, ya la
luz era difícilmente soportable y las nubes flotaban sobre el Atlántico
obligaban a entrecerrar el desconcierto trasnochado de los ojos.
Como a las cuatro terminó la
monotonía del mar, y la península ibérica dejó de ser un mapa en un papel para ser
una extensión reseca, un vasto territorio apabullado por la furia del sol de ese
verano.
Poco después de las cinco de
la mañana el avión empezó a descender hacia Madrid.
“Estás en España”, se dijo el
sujeto de marras, contento, asustado y con el sueño embolatado.
La voz del capitán anunció
que pronto sería el aterrizaje en el aeropuerto de Barajas, que había 38 grados
en Madrid y que era la una de la tarde.
“Barajas”, se susurró el
sujeto. “¿Dónde he oído ese nombre?”
* * *
Madrid está desierto. La
ciudad del oso y del madroño es un pueblo fantasma de amplias avenidas y
edificios monumentales que se cocinan bajo el verano. Este año, los relojes
públicos han llegado a señalar temperatura de 45 grados centígrados alrededor
de las cuatro de la tarde. Todo está funcionando a media máquina. Más de media ciudad
se ha marchado en busca de las playas, y los que quedan prefieren la frescura
artificial que puedan tener dentro de sus casas.
Las calles son de nadie y
para nadie.
En el mercado municipal solo
permanecen abiertos doce de los cuatrocientos puestos comerciales.
De los 1.200 quioscos de
revistas y periódicos, poco más de quinientos se abren en esta época. El País, con un tiraje reducido, es el único
periódico que consigue agotarse.
De las 1.794 farmacias con
que cuenta la ciudad, sólo permanece abierta la mitad. Los antidiarréicos y las
cremas protectoras contra el sol son los productos con más demanda. La
deshidratación y las complicaciones respiratorias son los males de moda.
Los taxis y automóviles se
reducen a la mitad y por unos pocos días la ciudad se ve libre de algunas de
sus peores pesadillas: el ruido y la congestión.
El metro parece el escenario
de una película de terror. Las estaciones son túneles luminosos y desiertos en
los que podría hacer de las suyas cualquier destripador. La mendicidad cambia
de vagón en cada estación.
Los cuerpos de Policía
reducen sus efectivos y algunos son ubicados en las ciudades costeras.
Las calles de ese escenario semidesierto
les pertenecen a los turistas, los madrileños que van al cine o a algún concierto, las prostitutas y traficantes de la Gran Vía
y los ladrones que están buscando pisos vacíos.
* * *
Una hora después de aterrizar,
el sujeto de marras llegó a la dirección que le había dado el director del Archivo
Histórico de Cartagena, entró a un ascensor viejísimo que aún sube y baja por la
fuerza de la costumbre y halló el hostal Espada en el tercer piso, un piso más viejo
y decrépito que sus ancianos propietarios.
El resto de esa tarde (que en
el sitio que dejó era una mañana) lo invirtió en recorrer el paseo de la
Castellana, en engordarse el pecho de orgullo frente a las esculturas de Botero
–una mano a punto de hacer un gesto obsceno y una gorda aperezada– y en buscar
uno de los lugares que más le interesaba conocer en toda España: el Museo del Prado.
Se sintió como una pulga frente
a las meninas, tuvo miedo de Goya, debió vencer la tentación de tocar los dibujos
de Miguel Ángel y sonrió ante la remota y aún escandalosa irreverencia del
“Jardín de las delicias”.
Pronto fueron las nueve de la
tarde y las diez de la noche y el sujeto de marras creyó que podría dormir como
solía hacerlo en las noches de la tierra lejana. Pero nada, luchó con sus párpados
en el cuarto del hostal Espada y salió derrotado.
Vio llegar el domingo por un patio
sombrío y gastado.
* * *
“Dime cómo
descansas y te diré cómo eres”, se dijo el sujeto de marras al salir a las
calles del domingo.
Con un mapa
en la mano, buscó la manera de llegar hasta una enorme mancha verde identificada
como el parque del Retiro.
Allí
buscaría el actual rostro de España, la famosa madre patria.
Vería qué quedaba
de ese pueblo esplendoroso que hace casi cuatro siglos era un reino donde el
sol no se escondía, un reino desmesurado y de armadas invencibles que al final
fueron vencidas.
* * *
“Y Madrid,
¿os ha gustado?”
La anciana
señora se interesa por saber la opinión del colombiano que acaba de conocer en
el autobús de la ruta circular. Se encuentran en las inmediaciones de la puerta
de Toledo.
Después de
vencer la prevención que le produjo el extranjero que estaba al lado del único
puesto libre, la mujer que hace décadas fue bella –y que goza de los beneficios
tarifarios para la tercera edad– empezó a comprender que no toda la gente es como
la pintan en la televisión y en los diarios.
“Muchísimo.
Me tiene deslumbrado”
“Madrid fue
bellas hace muchos años”, dice mirando con disgusto a través de los vidrios
panorámicos. “Ahora es sucia, ruidosa, no es ni la sombra de lo que era”.
“Y sin
embargo es bella”, dice el colombiano.
“No”, dice la
anciana, en quien el colombiano cree ver lejanos rasgos de su abuela: las cejas
tupidas que contrastan con la piel.
“Colombia”,
dice la mujer, cambiando de tema. “Aquí sólo llegan noticias malas”.
“Sí, es como
una marca. Pero es más la gente buena, aunque resulten más llamativas las cosas
malas”.
La mujer da
señales de creer lo que le dice el colombiano.
Poco antes
de dejar el autobús, le pregunta, como si ser colombiano resultara suficiente
para saber la respuesta:
“Decidme
algo, que yo no entiendo. ¿Por qué mataron a ese muchacho, al futbolista? A mí
me parece algo exagerado”.
* * *
Hoy España
es un país que se lamenta y se dispone con modestia a formar parte de Europa.
España mira escéptica
su historia y desconfía de su propia identidad, sabe que la tierra que hoy
ocupa fue un día de los iberos, y después fue de los griegos y después de los
romanos.
No es fácil
olvidar que casi toda la península fue ocupada por los árabes, durante ocho
largos siglos, en un tiempo de apogeo que hoy a muchos les despierta la
nostalgia.
Pesa, como un
lastre de oro y plata, el mundo católico que erradicó a los moros y trajo
algunas décadas de gloria y una decadencia que no acaba.
Y en las
épocas recientes aparecen más motivos que permiten lamentarse. España aún no
cicatriza las heridas de cuarenta años de férrea y embrutecedora dictadura.
España hoy
es un pueblo de personas descontentas que quisieran olvidarse del pasado y se
enfrascan en asuntos inmediatos: la obstinación terrorista de los vascos, la
aparatosa decadencia de González, la sanción –finalmente retirada– contra el
equipo de fútbol Sevilla.
Pero España
es también un pueblo que espera con paciencia –porque sabe que la gloria se
construye con los siglos–a que llegue otro momento en que la tierra se ilumine
con su genio.
* * *
Al llegar la
Cibeles, el sujeto de marras ascendió la leve cuesta de la puerta de Alcalá y
recordó una canción muy popular.
Dio un rodeo
a la puerta que ya nadie cruza y se encontró de frente con el parque del
retiro. Allí encontraría a la sufrida España, capoteando el domingo.
* * *
La joven
señora aminoró la velocidad del coche de bebé, calculó la nacionalidad y la peligrosidad
del sujeto que ocupaba la banca del parque y decidió que no habría problema,
que podría sentarse.
Después de sonreír,
se ocupó de la niña, la reacomodó en el coche, le puso el tetero en la boca.
La niña no
dejaba de mirarlo, abría asombrada los ojos hacia esos rasgos diferentes a los
que solía ver.
“Se está
comprometiendo”, dijo la madre.
“Sus ojos
son muy bellos. ¿Cómo se llama?”
“Blanca”,
dijo la madre, y así empezó una charla interplanetaria.
“¿Por qué
nacen tan pocos niños en España?”
“La gente
piensa en tener su situación económica resuelta antes de comprometerse a tener
niños. Pocos se atreven, sino tienen primero su casa propia, auto y una renta
suficiente que garantice la educación de los niños hasta niveles
universitarios”.
“En el sitio
de donde vengo es diferente. Hay un refrán que dice que cada niño viene con su
pan debajo del brazo. Allá primero se tiene el niño y después ya se verá”.
“Pienso que
debería ser así. Al menos las cosas no deberían ser tan programadas. Todo tan
calculado y premeditado”.
Minutos más
tarde, la niña estaba exhausta por su curiosidad y empezó a dejarse envolver
por el sueño.
El sujeto
recordó que llevaba muchas horas sin dormir.
La madre se
confesaba:
“Me cansa
todo esto. Me resulta absurdo estar todo el tiempo de la casa al trabajo y del
trabajo a la casa. La gente siempre de prisa, pensando en el dinero, los
impuestos”.
El sujeto de
marras pensó que una de las características principales de la naturaleza humana
es la de estar insatisfechos, la de sonar con perdidos paraísos donde vivir sea
algo placentero.
“Yo siempre soñé
con irme a vivir a una isla remota, a un lugar tranquilo y sin prisas. Una vez
tuve oportunidad de marcharme a Tailandia, pero al final desistí”, dice con sus
ojos perdidos en la gente que pasa.
Es joven. Ha
encontrado en su hija una forma de fe. Parece liberada del peso de sí misma.
Sabe con alivio que su vida desde ahora será la vida de esa niña de enormes
ojos cerrados.
Cuenta, como
por decir algo, sin envidiarlo ni lamentarlo, que una amiga suya tuvo el coraje
de marcharse.
“Fue hace
unos años a la India, para estudiar yoga. A su regreso me hablo de la pobreza, de las mujeres
que regalan a sus hijos porque saben que quienes los reciban podrán darles
mejor vida, creo que no soportaría ver todo eso.”
Antes de marcharse
con su bella durmiente, concluye:
“Ahora mi
amiga se ha ido a un monasterio en el Tibet. Aquí lo tenía todo y prefirió
dejarlo. En una carta me dice que con 7 mil pesetas tiene para vivir y que
incluso le sobra. Aquí no alcanza ni con cien mil.”
Se despide y
se aleja con el sentido de su vida en un cochecito azul y blanco.
* * *
Y el parque
del retiro lo invadió como un sueño.
El sujeto de
marras pensó que a su tierra le hacían falta muchos parques como ese, que la
civilización puede medirse por el número de parques y de fuentes, por los lagos
y los patos que las ciudades alberguen.
La vida, por
pesada que sea en todas partes, se vuelve más soportable con lugares donde las
prisas queden atrás y todos pasen comiendo ricas semillas de girasoles y una
gitana lea el destino que hay en sus manos.
La larga y
fatigosa decadencia se hace llevadera y soportable si hay un espacio para encontrarse
con los fantasmas o con un genio que ya ha cumplido los tres deseos.
La vida es
juguetona y también emocionante si podemos encontrar nuestros demonios
jugueteando entre las ramas de los árboles.
Un consuelo profundo
y relajado nos invade si encontramos que alguien plasma en un lienzo un pedazo
de paisaje.
Nuestro
pulso se reanima si encontramos a una chica vestida de gitana que recita
poesías o a una mujer que hace yoga y va en busca de su esencia con sutiles
movimientos.
“Ahí está la
diferencia”, pensó el sujeto de marras. “En la forma de pasar por los domingos
se ve clara la ventaja que nos llevan: en los ancianos que juegan, en las
charlas navegadas por pesetas”.
“España es u
país exorcizado”, siguió pensando el sujeto mientras hacía que sus pasos lo
llevaran al origen de una dulce melodía que venía entre los árboles. “Añora
algo de infierno, en este paraíso al que ha llegado”.
Un flautista,
un guitarrista y un bajista entonaban para un público apacible dulces temas
barrocos.
A espaldas
del flautista, un perro escuchaba con ojos entrecerrados.
El sujeto de
marras buscó un lugar en la hierba y se acostó a escuchar.
El adagio de
Marcello le recordó a su hija, que a esa hora estaría soñando en esa tierra
donde este pueblo dejó sus furias abandonadas.
Miró su
reloj. Calculó que allí serían las cinco de la mañana. Recordó que llevaba
muchas horas sin dormir y poco a poco, fatigado y feliz, dejó que lo envolviera
la distancia.
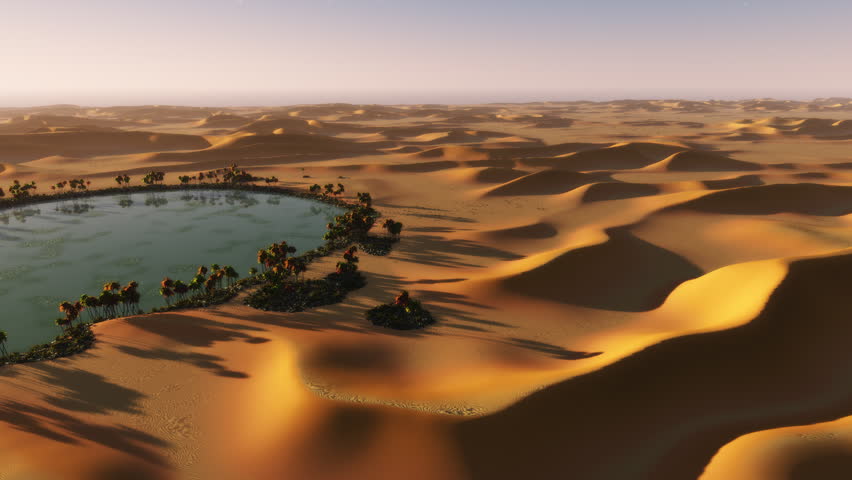)