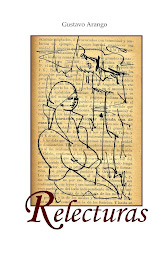Mis encuentros con Mercedes Barcha fueron mínimos, pero -ahora que lo pienso- a ella le debo que García Márquez haya aceptado hablar conmigo durante la investigación que hice para Un ramo de nomeolvides.
Silencio y discreción fueron los rasgos esenciales del soporte moral y el contacto a tierra de Gabriel García Márquez. El García Márquez que conocimos en buena parte fue una obra suya.
Un fragmento de Un ramo de nomeolvides

Cuando el periodista ya se marchaba a su
casa, un poco después de las nueve de la noche, cansado por la espera,
decepcionado ante la idea de no poder hablarle, Carola, la señora de los tintos
le dio la buena nueva.
“Ya llegó”, dijo desde su centro de
operaciones, un cuartico diminuto que esa noche se veía invadido por meseros.
Con sonrisa de triunfo compartido, Carola hizo un gesto en dirección a la
redacción. Cuando ya renunciaba a la espera, había llegado.
En el periódico había un aire de fiesta
privada. Desde comienzos de la tarde, un ejército de meseros y operarios había
venido organizando el evento de la noche en un aislado rincón de la terraza, un
privilegiado mirador que da al Castillo de San Felipe de Barajas.
Era el cinco de enero de 1995. Cartagena
estaba en temporada taurina. Las gentes principales del país habían asistido a
la plaza de toros a ver y ser vistos. Vieron a un hombre muy cerca de la
muerte, vencido y humillado por un toro que lo zarandeaba como a un trapo.
Para esa noche un grupo selecto había sido
invitado a una fiesta en las instalaciones de El Universal.
Pocos eran los elegidos. Vendría el
Presidente de la República con la Primera Dama, vendrían varios Ministros y el
Contralor, vendrían senadores, magistrados, dueños de periódicos, cabezas de
grupos económicos, el Alcalde Mayor de la ciudad y vendría el Premio Nobel, ese
sexagenario al que el periodista llevaba casi un año hurgándole el final de la
adolescencia, la fuerza poderosa y errática de los veinte años, los primeros
pasos, las primeras manifestaciones de su genio, las primeras caídas, pero
también las primeras alegrías de una vida de esfuerzos y triunfos desmesurados.
Ver
pasar todo el día personas por los vidrios de su oficina, había terminado por
agotarlo. La oficina quedaba en el segundo piso, en la salida hacia la terraza,
y durante todo el tiempo el desfile de operarios y meseros le había estado recordando
que esa noche tendría una oportunidad inmejorable de abordar a Gabriel García
Márquez.
La corrida de toros había terminado hacía ya
mucho rato. Como desde las ocho, el desfile de empleados había dado paso al
desfile de invitados, pero ninguno era el hombre esperado. A las nueve de la
noche, la ansiedad era vieja y pesada.
Pensó que sería difícil hablarle esa noche.
Si no conseguía abordarlo en el camino hacia la terraza perdería una
oportunidad tal vez irrepetible. Más tarde le sería imposible acercarse entre
escoltas y recepcionistas, cuando la fiesta hubiera comenzado.
Antes de la noticia de Carola, el trabajo de
la tarde, la disposición sobre una mesa de los libros con los periódicos de
1948 y 1949, las sillas preparadas para su visita a la oficina, parecían ser un
trabajo perdido.
Con el gesto de Carola las cosas cambiaban.
Quedaba todavía una esperanza.
La inmensa sala de redacción –en un extremo
del segundo piso–, llena de computadores y escritorios y luces de neón, estaba
casi desierta.
Frente a uno de los computadores del fondo,
Fidel Ernesto García, el editor nocturno, preparaba las notas para la página
del cierre. Los tiempos han cambiado, hoy casi todos los periodistas se marchan
temprano.
Al final de la sala de redacción, en el
cuarto de comunicaciones –donde están los equipos que reciben los cables
noticiosos y las fotografías de las agencias–, había un grupo de personas.
Brillaba entre ellos un hombre vestido de blanco.
Se
piensan tantas cosas cuando se tiene tan cerca el peso de la fama y de la
gloria de un hombre al que se le han estado estudiando sus años de modesto
anonimato.
Está de espaldas a la puerta. Recibe unas
indicaciones sobre la forma como llegan las fotografías internacionales. Al ver
su cabello ondulado, gris y blanco, con una calvicie incipiente y semioculta en
la coronilla, se piensa en la agreste firmeza de su cabello a los veinte años,
en el hilo de Ariadna que son los cabellos.
El resplandor color marfil de su vestido hace
que se le recuerde muy tieso y muy majo, doce años atrás, parado sobre el
primer palito de una ene gigante, recibiendo el galardón literario más reputado
del mundo, llegando a la inmortalidad como quien salta un muro, sintiendo en su
cabeza un vértigo cabalgante. Pero también se recuerdan sus ropas lejanas, las
de su juventud, su guayabera color salmón, sus medias verdes, sus camisas
amarillas que luchaban cuerpo a cuerpo con el sol.
Ha regresado a El Universal, pero es un
regreso extraño. Sólo hay un remoto parentesco entre ese diario rebelde y limitado
que nacía cada noche en una casa derruida en la calle San Juan de Dios y esta
fiesta de luces y tecnología a la que ha regresado.
Viéndolo mirar la pantalla de un computador es
posible pensar que muy adentro está intentando recordar aquellas noches de
luces mortecinas, aquellos rostros hoy muertos o envejecidos.
Su sensibilidad le dice que alguien más ha
entrado a la oficina. Se vuelve, apacible, jovial, su bigote entrecano se
extiende en una sonrisa. Luego vuelve a atender la explicación sobre las fotos.
Mira el enredo de cables de computador que hay tras una mesa y dice que él
quiere para su casa una escultura así.
Su esposa lo acompaña con comentarios, tiene
un vestido color café, sobrio y elegante.
Al lado de ella están el alcalde de la ciudad
y la Primera Dama. Los acompañan un operario y el subdirector del periódico. El
periodista espera en silencio junto a la puerta, organiza las ideas, piensa lo
que le dirá. Aguarda el momento de echar el zarpazo.
[…]
Ahora está aquí. Es el 5 de enero de 1995.
Visita la moderna sede del que fue su periódico, regresa después de mucho
tiempo. No venía a El Universal desde cuando aún no era Nobel.
Sólo ahora ha decidido acceder a la
persistente invitación que le han hecho los directivos. La principal motivación
es una fiesta. Podría asegurarse que la nostalgia no está entre sus planes para
esa noche. Quiere disfrutar la fiesta y ver si es posible empezar, en la sede
de El Universal, las clases de su Escuela de Periodismo.
Tal vez el recuerdo de Zabala lo haya llenado
de curiosidad por ver la evolución de ese periódico y así llegó hasta la sala
de redacción. De allí lo llevaron al cuarto de comunicaciones, donde le
explicaron el funcionamiento de los equipos. Allí llegó un periodista y se
plantó en la puerta a organizar ideas y a esperar el momento de echar el
zarpazo.
Y el momento llegó. Gabriel García Márquez se
cansó de la sala de comunicaciones e invitó al grupo a retirarse hacia otro
lado. Los primeros en salir fueron el Alcalde, y su esposa. Detrás salió él.
“Ahora o nunca”, pensó el periodista.
“Mi nombre es Gustavo Arango. Por medio de
don Víctor Nieto he tratado de ponerme en contacto con usted”.
“Don Víctor no me habla. No quiere que opine
nada sobre las películas que van a venir al Festival”.
Es hábil. Dos palabras y ya está intentando
cambiarle el rumbo a la charla. Por muchos medios se le ha informado del
proyecto que existe de hacer un libro sobre esos años. Es casi seguro que él lo
sabe, pero elude el tema.
“Estoy escribiendo la historia de su paso por
este periódico”.
“Para qué, si eso ya se conoce”.
“Siempre quedan cosas por decir”.
En ese momento, el Premio Nobel de Literatura
Gabriel García Márquez escapó de la marca asfixiante del periodista y corrió
hasta un televisor. En un noticiero estaban pasando la cornada que recibió esa
tarde el torero español Ortega Cano.
“Se han demorado mucho para atenderlo”, dice
con su extraño acento guajiro–mexicano.
Minutos después, cuando el grupo caminaba
rumbo a la terraza, el periodista le habló a la mujer de vestido café que venía
adelante:
“¿Quiere ver lo que escribió su esposo cuando
tenía veinte años?”.
Sorprendida, Mercedes Barcha de García
Márquez se dejó conducir hasta la oficina, lo mismo pasó con quienes le
seguían.
Sobre la mesa estaba abierto El Universal del
20 de mayo de 1948, en la página cuarta, donde apareció el ‘Saludo a Gabriel
García’ que escribió Zabala.
García Márquez se acercó, miró la nota con
desdén, se movió impaciente frente a esos periódicos amarillentos, pero era
evidente que hubiera querido estar completamente solo para darle rienda suelta
a su curiosidad.
“Todo lo que yo hice en El Universal salió en
la página editorial”, dijo, erguido, moviéndose con inquietud por la oficina.
“Tú no encontrarás nada en otras páginas”.
El periodista pensó en la advertencia de
Angulo Bossa. Por fortuna ya estaba preparado y podía desmentirlo.
“No es cierto. Hay textos suyos en otras
páginas”.
“A ver, cuáles”, dijo burlón.
“Está la entrevista a Guerra Valdés”.
“¿Y ahí dice que la escribí yo?”
“No, pero están los nombres de los cuatro”.
“¿Cuales cuatro?”
“Zabala, Rojas Herazo...”.
“Sí, sí”, interrumpió. “Qué te dijo Héctor”.
“Recordó algunas cosas. Habló de Zabala.
También hay otros textos. El de la Virgen de Fátima”.
Gabriel García Márquez volvió a mirar los
periódicos, ahora más interesado.
“Muéstramelo, yo lo veo”.
Meses de práctica con esos viejos y enormes
libros verdes de periódicos amarillentos y asfixiantes, hicieron que el
periodista encontrara rápido el texto. De la enorme bodega situada al lado de
los parqueaderos, había traído a esa oficina todos los libros de 1948 y 1949.
Allí permanecieron hasta el final del trabajo.
“Mire el final de la nota”, le dijo,
señalándole la segunda página del periódico del domingo 30 de octubre de 1949.
“Esa descripción de las flores me parece suya”.
Gabriel García Márquez llevó una mano al
bolsillo de su camisa guayabera, sacó unas gafas de lentes gruesos y se volcó
sobre el periódico. Leyó con atención.
El periodista pensó en todo lo que había
leído ese hombre a lo largo de su vida, en sus ojos nublados de águila que
escudriñaban el texto.
“Yo sí estuve en Magangué y vine con la
Virgen en el avión, pero no recuerdo haber escrito esto”, dijo.
Siguió leyendo. En ese momento entró a la
oficina el Contralor General de la Nación y lo saludó efusivo.
“¡Ajá!, de regreso a El Universal”, le dijo.
García Márquez se levantó, sonrió, dijo una
vieja frase: “Yo siempre estoy en El Universal”, y volvió a doblarse sobre el
periódico.
“No recuerdo...”.
“Mire el comienzo”.
El hombre repleto de gloria, blanco como una
virgen, rodeado de personalidades como palomas, se inclinó y volvió a leer.
![Un ramo de nomeolvides: Garcia Marquez en El Universal (Spanish Edition) by [Gustavo Arango]](https://m.media-amazon.com/images/I/51VO-O8iucL.jpg)
![El origen del mundo (Spanish Edition) by [Gustavo Arango]](https://m.media-amazon.com/images/I/31BoljLzooL.jpg)