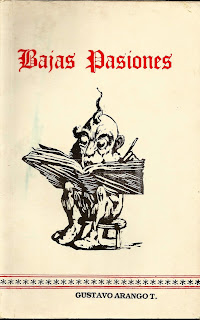martes, 17 de abril de 2018
sábado, 14 de abril de 2018
Recuerda
Fragmento de La balsa del Medusa, de Gericault (Museo del Louvre)
Sed.
La
sed infinita del mar.
Desierto
de sal mimetizada que tortura mi garganta.
Agua
desmesurada en la que me consumo, me calcino, me disuelvo.
Lento,
insistente y voraz, el sol quema mis quemaduras, hurga la piel sangrante con
sus astillas de fuego, deslumbra hasta la ceguera a través de la traslúcida
cortina de mis párpados.
No
hay arriba ni abajo, noche ni día.
La
luna es una daga rutilante.
También
el resplandor de las estrellas resulta insoportable.
Llevo
una puerta en la espalda y sobre ella llevo un mundo que me aplasta contra el
aire.
Las
olas balancean mi caída. Me veo lejos, ardiendo, a millones de kilómetros.
Intento sin fuerzas pedirle a una mano que cubra mi rostro. En un arco formado
por un brazo y por el torso se refugia la maleta, mojada y humeante.
Sólo
eso ha regresado del estruendo. Esa puerta de madera que ahora me sirve de
balsa, la maleta contra un cuerpo abandonado por su dueño y un ruido distante
que parece una voz.
Lejos,
no allí, en medio de esa luz, en esa sequía sitiada por el agua, tal vez
temblando de frío en otro lado, una voz. Una exasperación lúcida que intenta
poner orden, rescatar alguna imagen, alguna noche furibunda, alguna embarcación
pulverizada por el mar.
Pero
no. Sólo el sol. El sol y la sal y la sed y el dolor. Una boca reseca que
suplica, que busca humedecerse con la sombra de un aliento, y la voz, cerca y
lejos, murmurando detrás de la nariz, en el fondo de los ojos, en una breve
zona que aún vive, como si sostuviera más allá de sus fuerzas una cuerda que
ha terminado por pegarse a la piel de las manos.
“Recuerda”,
se dice.
Pero la palabra suena como el agua que acaricia la madera, como el
viento que lo encuentra a la deriva y desciende a trenzarle los cabellos.
“Recuerda",
intenta balbucir la boca seca, la lengua lacerada, expuesta como un peñasco.
“Recuerda",
se ordena sin fe y sin fuerzas.
lunes, 9 de abril de 2018
De antología
La Colección del Cuento corto colombiano, publicado por la Universidad del Valle, y editada por Guillermo Bustamante Zamudio y Harold Kremer, incluye mi cuento "Calamidad doméstica", de la colección Bajas pasiones (Ediciones El Guarro, 1990).
El pergamino vivo: El lector como personaje en Cien años de soledad
Un artículo publicado por la revista COMUNICACIÓN de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Foto Gustavo Arango. Barranquilla, 1997.
Humo
El 9 de abril de 1948 en Cartagena y Bogotá.
Un fragmento de Un ramo de nomeolvides

Nadie miró el atardecer. Aunque todos alzaron
su mirada hacia las nubes sólo vieron al viejo y archiconocido humo.
El humo, el mismo humo de las hogueras
primitivas, el humo de los conquistadores españoles, el de pestes e invasiones
de piratas, volvió a elevarse como un árbol tibio y negro sobre la ciudad
amurallada. La furia y el temor habían vuelto a encenderse en medio de musgosas
construcciones militares, a la sombra de conventos convertidos en cuarteles y
hospitales, en casonas divididas y calles de ladrillo y macadán.
Los primeros escarceos comenzaron a la una y
veinticinco de la tarde, a la hora en que llegaron las primeras noticias por la
radio.
Alguien recuerda haber visto al doctor Domingo
López Escauriaza cruzar lívido la Plaza de la Aduana a la una y treinta y siete
de la tarde. A esa hora, en ese sitio, la gente seguía desprevenida, aún no
recibían la noticia que haría que quedaran boquiabiertos.
Según
quien lo recuerda, el doctor López traía el sombrero en la mano –como sólo
sucedía en casos excepcionales– y su voz fue entrecortada al informar, sin
detenerse, que iba para su periódico, que acababan de atentar contra Gaitán. El
doctor López Escauriaza era un hombre alto y solemne con la espalda siempre
erguida, un ser obstinado y reflexivo a quien algunos, en broma, llamaban el
único prócer vivo y otros, por sus rígidos principios, el domingo al que no
seguía ni el lunes. La persona que lo vio cruzar la Plaza de la Aduana siguió al
doctor López por la calle de la Amargura, tuvo apuros para igualarle el paso en
la calle de San Pedro Claver y llegó hombro a hombro con él a la sede del
periódico, una casa macilenta y encorvada en la calle San Juan de Dios.
Poco antes de llegar, el doctor López bajó el
ritmo de sus pasos, quebró el ala del sombrero y dibujó en su rostro de pájaro
un gesto de fastidio. Tres soldados nerviosos y armados custodiaban la entrada
de la casa.
El periódico tenía sólo un mes de nacido y
era la única publicación de oposición en esa vieja ciudad con rezagos
coloniales.
“¿Qué quiere?”, preguntó el soldado que
bloqueó la entrada.
El doctor López miró al soldado con una
indignación que lo obligó a apartarse.
Adentro, sentado en una silla detrás del
mostrador, Julio Pretelt Olier esperaba su llegada.
“¿Qué se supone...?”, pudo decir Domingo
López Escauriaza con su lengua inutilizada.
Miró en torno suyo: dos soldados más, el
rostro de Zabala –tan pálido y brillante como sus gafas–, Eduardo Ferrer, dos
redactores de pie, pasmados, mirando desde la salita de redacción sin decidirse
a sentarse y seguir escribiendo.
El periódico era un linotipo trastabillante,
una gastada máquina rotaplana, una salita para periodistas que daba grima y
unos cubículos de vidrio y de madera que parecían inodoros. Pero en la mente
del doctor López Escauriaza era una mezcla de espada y de bandera que esgrimía
por las causas liberales.
Julio Pretelt Olier se puso de pie y caminó
hacia el doctor López Escauriaza.
“No demos rodeos, doctor Escauriaza”, dijo.
“Queremos tener la primicia de lo que piensa publicar”.
El doctor López miró a su gente, habló en
silencio con Zabala, calmó a sus reporteros, perdió la rigidez que había en su
espalda y dijo, con voz tranquila y perfectamente audible:
“Si es así, entonces saldremos con el
editorial en blanco”.
Esa tarde mucha gente se apuró a buscar
refugio tras la puerta de su casa, se asomó furtivamente por ventanas
entreabiertas, oyó gritos y disparos, vio en el cielo el humo espeso y corrió a
encender la radio.
“Pueblo de Cartagena”, decía un vozarrón
emocionado. “Ha llegado la hora de la revolución. Como Virgilio al Dante, así
mismo os guiará mi voz”.
La voz era solemne, con un dramatismo
acentuado por los gritos y disparos de la calle. La gente la escuchó como si
anunciara el fin del mundo. Pero toda la tensión se diluyó con las siguientes
palabras.
“No les diré mi nombre, pero seré su guía.
Esta es una emisora clandestina”.
En medio de la furia y el temor, una ola de
risas recorrió la ciudad. Llevaban muchos años escuchando por la radio aquella
voz que se negaba a dar su nombre.
“Carajo, oigan la última ocurrencia del Negro
Artel”, se escuchó en muchas casas cerradas.
Afuera seguían los gritos. Los grupos de
seres de rostro indistinguible corriendo como endemoniados, golpeando puertas
de almacenes, disparando al aire, perdidos en ese feroz juego de escondidas
para adultos.
Y hubo fuego. El fuego de las hogueras
primitivas, el fuego de piratas y españoles, el de pestes y de casas que se
pierden para siempre volvió a encenderse en la vieja ciudad amurallada.
Algunos que huyeron de los disparos y el
desorden en los botes del mercado recuerdan todavía la imagen que ofrecía la
ciudad desde el refugio del mar. Era un horno de piedra que humeaba sin parar,
contra un atardecer que nadie había mirado.
Tal vez nunca se sepa todo lo que sucedió en
aquella fecha. Algunos recuerdan los disparos. Otros hablan de turbas
enfurecidas que derribaron puertas de almacenes para proveerse de machetes y de
hachas. De las calles desaparecieron cientos de metros de cables de energía y
de teléfono. Se sabe que hubo ataques contra los dos diarios conservadores: El
Fígaro fue incendiado y el Diario de la Costa reportó daños en sus oficinas.
Dicen que un grupo de muchachos liberales se
tomó la Alcaldía y trató de establecer un gobierno revolucionario que sólo
estuvo en el poder durante diez minutos.
Pero en la memoria todo es humo.
* * *
La sopa ya había llegado por la nariz, pero
el plato humeante seguía en la cocina.
Al joven García, más conocido como Gabito, se
le había hecho tarde para almorzar y la dueña de la pensión bogotana de
estudiantes costeños lo castigaba haciéndolo esperar.
Miró el cuadro del comedor, el hombre en un
árbol muy cerca de un río y el caimán que lo estaba esperando. Tamborileó sobre
la mesa y cantó en voz baja. Cuando la sopa se asomó en la puerta de la cocina,
escuchó los gritos en la escalera. Un joven agitado llegó al comedor, se pegó a
la pared cerca del cuadro y miró al joven en la mesa y a la mujer en la puerta:
“Se jodió el país. Mataron a Gaitán”.
Gabito miró con desconsuelo su plato de sopa
y se dejó arrastrar escaleras abajo hasta una multitud revuelta. Casi en la
esquina de la carrera séptima con la avenida Jiménez de Quesada, vio un
corrillo inquieto y pálido.
La gente rodeaba un charco de sangre frente a
la sombrerería San Francisco y contaba retazos de lo sucedido: a la víctima la
habían subido a un taxi, estaba agonizante; al victimario lo había descalabrado
un lustrabotas con su cajón de trabajo y la gente seguía golpeándolo y
arrastrándolo, carrera séptima abajo, rumbo al Palacio Presidencial.
Gabito pensó que, visto lo visto y sabido lo
sabido, se iría a buscar ese plato de sopa que Bogotá estaría enfriando sin
misericordia. Cuando iba por la calle doce, rumbo a la calle de Florián, Gabito
vio salir de un edificio al doctor Carlos H. Pareja, su profesor de Derecho
Administrativo.
“¿Para dónde vas?”, le dijo su profesor,
mirándolo y mirando la agitada multitud.
“Voy a almorzar”, respondió.
“¿A almorzar?”, lo miró escandalizado el
doctor Pareja. “Cómo se te ocurre pensar en almorzar en un momento como éste.
Te vas ya mismo para la Universidad”.
Gabito pasó toda la tarde de un lado para
otro, gritando con rabia y los puños en alto, golpeando y pateando a esa ciudad
helada, turbia e insensible al dolor de su destierro.
Al anochecer –cansado, sudoroso y liberado–
pensó en volver a casa y encontró que la pensión estaba en manos de las llamas
que habían comenzado en la Gobernación. Sintió el calorcito en su cara, el
estupor milenario de los hombres frente al fuego, y escuchó los crujidos de
adiós de la pensión de estudiantes costeños.
Se quemaba la sopa que nunca iba a tomarse.
Se quemaba ese hombre en el árbol, ardía con el río y el caimán. Se quemaba su
ropa. Se quemaba el privilegio alimenticio, subsidiado por su padre, de un
huevo adicional al desayuno. Bajo las llamas sedientas se iba para siempre su
primera máquina portátil, ese otro regalo de su padre. Se iban sus cuentos, los
que había publicado y los nuevos borradores, entre ellos una historia de un
fauno en un tranvía bogotano. Se preguntó si sería capaz de volver a escribir
los relatos malogrados y, en medio de la duda, decidió entrar a buscarlos. Pero
amigos oportunos lograron detenerlo.
Alguien irrecordable le ofreció refugio
contra el desorden. Toda la noche permanecieron en vela, escuchando los
disparos, los gritos y sirenas. Escuchando los ríos de sangre descritos en la
radio.
El cuerpo destrozado del asesino –con una
corbata de rayas azules y rojas como única prenda– bloqueó varios días la
entrada del Palacio de Gobierno. Sobre el charco de sangre del caudillo,
liberales compungidos pusieron una bandera y arrojaron una llovizna de flores.
Pocos días después, Gabito retornaba del
exilio. Cansado y aterrado regresaba a la tibieza de su tierra.
miércoles, 4 de abril de 2018
El día que Óscar Delgado conoció el hielo
Un fragmento de "Un ramo de nomeolvides", a propósito
de un homenaje en Barranquilla al poeta Óscar Delgado.

Años después, frente a la turba enfurecida
que acabaría con su vida y con la de su padre, el poeta Óscar Delgado había de
recordar la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Santa Ana era un pueblo en decadencia desde
el momento en que el río comenzó a marcharse. Tal como sucedía con Mompox,
Santa Ana había visto secarse ese brazo de agua que por años le había traído
noticias, personalidades y vestidos, espejos de cristal de roca y vitrolas que
en las noches empezaron a acobardar a los grillos.
En pocos años Mompox y Santa Ana serían
poblaciones encalladas en el tiempo. Ya a sus puertos no llegaban siquiera los
grandes inventos. Había que mandarlos a traer de una Magangué ahora próspera y
sorprendida ante el enriquecimiento del brazo de río que le correspondía.
Sintiendo ya el aliento de la muerte, esa
joven promesa de las letras lloró de tristeza por la vida, por el odio, por el
fuego, por el ciego y furioso país que le había correspondido. Y recordó la frustración
de aquella tarde lejana en que su padre lo llevó a conocer el hielo y no pudo
conocerlo.
Recordó la mañana y los preparativos. El
orgullo de su padre, el patricio don Temístocles Delgado, frente al espejo,
cuidando cada detalle de su mejor traje.
Recordó la terrible expectativa de todos
frente al agua. La ansiedad por ver llegar la lancha con el más grande invento
de todos los tiempos, un mágico misterio al que llamaban el hielo.
Las personas que esperaban en la orilla
estuvieron a punto de irse de bruces al agua cuando la lancha se asomó en el
extremo del río.
Pronto supieron que aquello, lo que fuera,
ese invento mezclado con brujería, estaba en la única caja que venía en la
lancha. Cuatro hombres bajaron la caja y esperaron nuevas órdenes sin ponerla
en el suelo.
Don Temístocles Delgado se abrió paso entre
la muchedumbre, sonriente y erguido, y siguió hasta la plaza principal,
saludando a todo el que encontró a su paso, seguido por los hombres de la caja.
A la entrada del Concejo Municipal de Santa Ana dio instrucciones para que
llevaran la caja al patio y esperó la llegada de sus invitados.
El soldado que estaba junto a la puerta tenía
órdenes de no dejar entrar curiosos por el momento. Le habían dicho que sólo
entrarían las personas importantes. A un lado de la puerta, don Temístocles
saludó con deferencia a las autoridades civiles, militares y eclesiásticas,
quienes no se habían hecho esperar. Cuando todos entraron, don Temístocles
acarició el cabello de su hijo y lo empujó suavemente en la espalda para que
entrara a la casa.
Óscar Delgado nunca olvidó la tensa
solemnidad con que todos esos hombres esperaron el momento de abrir la caja.
Antes de abrirla, su padre improvisó un lento discurso para jugar con los
nervios de su distinguido público.
“Señores”, había dicho. “Si Santa Ana no va
al progreso, que el progreso venga a Santa Ana”.
El grupo miraba desconcertado la caja. Óscar
Delgado observó la quietud presta al salto del obrero que la abriría en cuanto
lo ordenara don Temístocles. Pensó en ese misterio agazapado y siguió las
palabras de su padre.
“Mi gran amigo, don David Puccini, de la Casa
importadora ‘Puccini y Puccini’, de la vecina población de Magangué, acaba de
hacerme llegar el más grande invento de la humanidad. Su nombre es ‘hielo’ y
enseguida lo veremos”.
Don Temístocles hizo un gesto a su empleado y
éste procedió a abrir la caja. Como rompiendo briznas de hierba, el hombre
arrancó las tres tablas de la parte de arriba y empezó a retirar manotadas de
aserrín, primero secas, después mojadas.
El empleado estuvo arrojando aserrín mojado
hasta que llegó al final de la caja. Tanteó el fondo por todos sus rincones y
se volvió triste y avergonzado.
Todos, incluido don Temístocles, lo miraron
con ojos desconcertados.
El hombre tardó en decir:
“Don Temi, tengo algo que decirle. Ese
maldito animal se mió y se fue”.
Poco antes del momento de su muerte, Óscar
Delgado recordó los detalles de esa tarde. Doblegado por los golpes, comprendió
que no sería el escritor que había soñado, que no hablaría de la vida con sus
versos encantados.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)