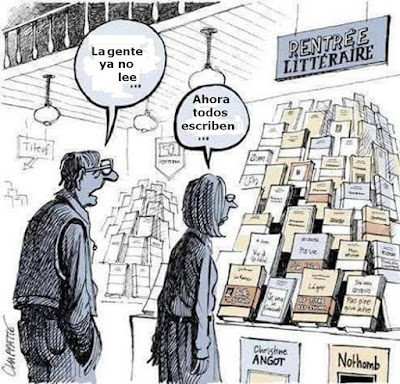Un texto de Wenceslao Triana
publicado en Cartagena en línea
el 24 de noviembre de 2006
Dicen
los del New York Times, y no estoy seguro de que debamos creerles, que la
ciencia ha lanzado una arremetida contra la idea de Dios y, a juzgar por el
tono del informe, Dios ha salido tan maltrecho que su existencia ha vuelto a
quedar en entredicho.
El
centro del debate parece haber sido un congreso celebrado en California hace
unos días, donde los científicos se sentaron a discutir los distintos niveles
de fastidio que les producía el hecho de que la gente creyera que un Dios había
creado lo que existe.
Steven
Weinberg, Nobel de Física, dijo que era hora de despertar de la prolongada
pesadilla que las creencias religiosas han significado para la humanidad. Cual
un pastor a sus feligreses, Weinberg dijo que la mayor contribución que la
ciencia podía hacer por la civilización era debilitar el poder y la influencia
de la religión en nuestras vidas.
Una
de las estrellas del congreso fue Richard Dawkins, el autor del best seller The
Delusion of God, que ha revivido el debate entre ciencia y religión y, al parecer,
lo ha dejado resuelto. Por cierto, la palabra “delusión” no tiene un
equivalente en español, significa más o menos engaño voluntario o autoengaño,
negativa a admitir la evidencia de los hechos. Resulta significativo que la
lengua en que se expresan culturas tan engañadas no tenga un término que
denomine la complicidad de la víctima con sus victimarios. Pero ese puede ser
tema para otro sermón. Sigamos con la pelea de la hablaba.
El
libro de Dawkins es un paso más en una vieja pelea que se remonta a los tiempos
en que la ciencia creyó haber derrotado para siempre a la religión, con las
teorías de Darwin, hasta que alguien dijo: “Un momento. Supongamos que es
cierto, que venimos del mono. Ese hecho no resuelve la pregunta inicial: ¿cómo
empezó todo?”
Confieso
que no he leído el libro de Dawkins, pero me bastó la lectura de minuciosas
reseñas para saber que toda su furia no está dirigida contra Dios, sino contra
las instituciones religiosas. Basta también leer esas reseñas para saber que el
autor del gran best seller no habría resistido una conversación de ascensor con
Tomás de Aquinas o Gilberto de Beaconsfield. Las contradicciones a su libro
existían siglos antes de que él lo escribiera. Dawkins no habría necesitado
tomarse la molestia de escribir su libro, y de hacerse millonario con sus
lugares comunes, si hubiera leído esa frase lapidaria de Paul Ricoeur
–religioso como pocos– al final de sus ensayos sobre ideología y utopía: “El
mal está en las instituciones”.
La
congregación de científicos parecía feliz de coincidir en que el universo es
una serie de accidentes y que carece de diseño y de propósito. El respetado
director de un planetario conmovió a los asistentes al congreso con una serie
de fotografías de bebés deformes de nacimiento, lo cual, según él, demostraba
que una naturaleza ciega, y no un ser todopoderoso, estaba en control de todo.
El
reporte del New York Times, con el siempre tramposo equilibrio que caracteriza
a la prensa, incluye el testimonio de un curita que dice que no es bueno decirle
a la gente que el universo y la vida carecen de sentido. El reporte no nos dice
si el curita cree en Dios.
Terminada
la lectura queda la sensación de que el reportero y los científicos reporteados
coinciden en que estamos sumergidos sin remedio ni esperanza en el sorbete de
la nada. Lo curioso es que el efecto que producen, si se mira con cuidado, es
opuesto al que ellos mismos buscaban.
Confundir
el concepto de Dios con el uso que de él hacen las instituciones religiosas es
como confundir el matrimonio con el amor. Decir, desde la perspectiva de la
ciencia, que la religión está equivocada, es como si un mentiroso compulsivo
acusara a otra persona de poca sinceridad.
Decir
que el universo carece de estructura y de diseño no sólo es una muestra de
ignorancia en asuntos teológicos: cualquier lector del libro de Job sabe que la
perspectiva humana no permite ver el diseño, del mismo modo que el piojo en mi
cabeza no tiene idea de lo que pienso. Usar la perspectiva de la ciencia para
hacer la acusación es también una muestra ignorancia de lo que la ciencia es y
ha sido: una proyección de conjeturas sobre el telón de los datos.
Pero
sin duda la más absurda de todas las posiciones es la del hombre que quiso
demostrar la inexistencia de Dios mostrando bebés deformes. Esa criatura
enternecedora no sólo estaba ignorando que buena parte de esas deformidades son
resultado de las incursiones de la ciencia en lo que no entiende ni conoce.
Mientras conmovía a un auditorio lleno de gente con dos ojos y dos orejas y un
corazón, mientras usaba conceptos como armonía y diseño para señalar
excepciones, ese científico loco estaba haciendo la defensa de Dios más fuerte
que he visto en mucho tiempo, estaba recordándonos algo que se sabe hace
milenios, que Dios sabe lo que hace, especialmente cuando menos lo entendemos.
Noviembre
24, 2006.