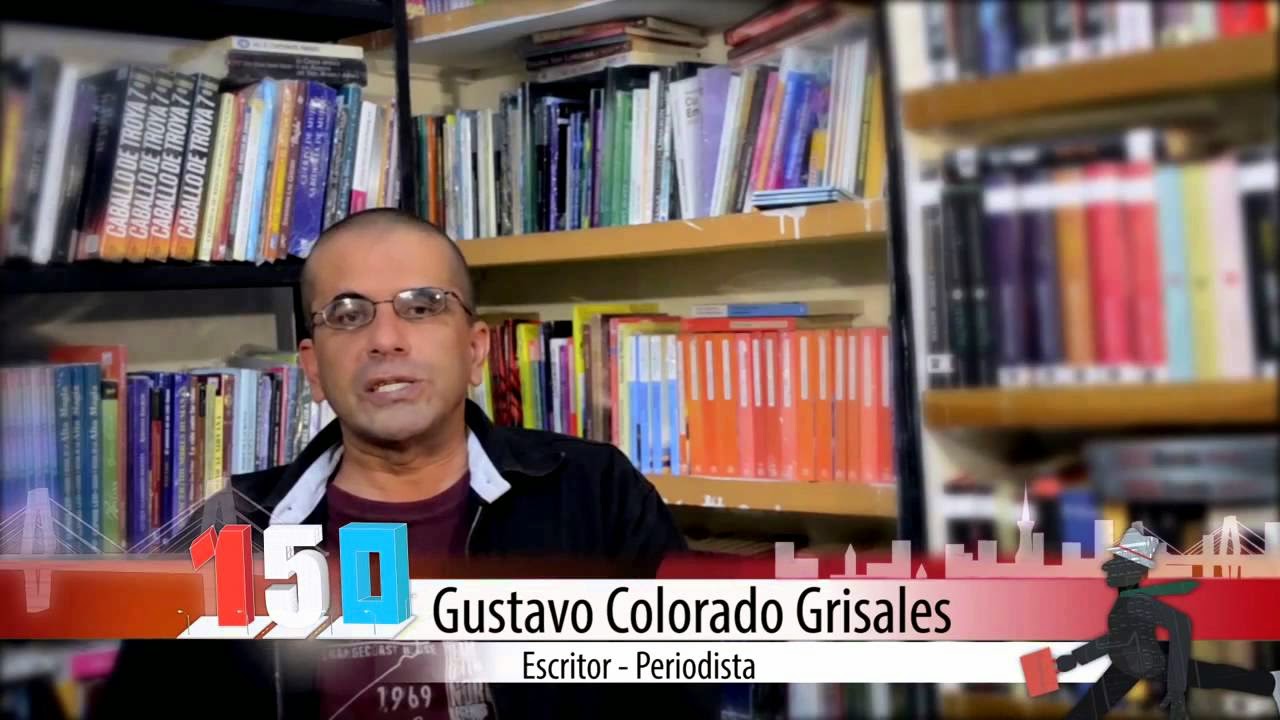lunes, 29 de diciembre de 2014
viernes, 19 de diciembre de 2014
Ayer perdí mi reloj...
Ayer perdí mi reloj. Esta mañana perdí
mis zapatos. Me quedan por perder las medias —con rotos para que se asome el
dedo gordo—, los pantalones —cargados de polvo y de camino—, la camisa —con
más ganchos que botones— y los calzoncillos. Entonces, ahí sí... No, ahí no.
Después de todo eso me quedarán por perder la vergüenza, la dignidad, el
orgullo (¿Quién habrá hecho un inventario del ropero del espíritu? ¿Quién sabrá
qué se pone o se quita uno antes que lo otro?), la voluntad... y cuando todo
esté perdido, entonces, ahí sí, quedará solitaria la esperanza. La esperanza es
lo último que se pierde... pero también se pierde.
De Criatura perdida
miércoles, 17 de diciembre de 2014
Adiós Colbert, adiós - La columna de Vivir en El Poblado
Este jueves se acaba aquí en el País del Sueño un
programa llamado The Colbert Report.
Nunca hubo ni habrá una serie como esa, y la tristeza es semejante a la que
tuve hace veinte años, cuando se terminó Los
años maravillosos. ¿Por qué hablar de un programa de la televisión gringa?
Quizá porque en Colombia hay poco humor. Hay matoneo sonriente, hay chistes
automáticos con todo lo notable, hay risas humilladoras, hay menciones
maliciosas y poses irreverentes, pero humor, humor de sátira, humor inteligente
y compasivo, humor que se ríe de sí mismo, esas cosas raras veces podemos
encontrarlas.
Colbert —el personaje de Colbert que morirá este jueves—
nació en otro programa llamado The Daily
Show. Allí tenía ocasionales apariciones esa parodia del hombre blanco
privilegiado, ególatra, con ideas retrógradas, fanático e insensible a los
que no son cómo él. Tan divertido era ese idiota que muy pronto surgió la
necesidad de darle un programa. Así empezó The
Colbert Report. Algunos críticos le pronosticaron dos semanas de vida.
Consideraban la idea descabellada (en inglés las palabras más hermosas son las
que hablan del absurdo: preposterous, ludicrous, farfetched). Pero Colbert
fue germinando. La gente empezó a apreciar a este hombre que se vestía con la
piel y la actitud de lo más feo del alma gringa, para poner en evidencia su
maldad y su ridículo. Nueve años y mil quinientos episodios más tarde, Colbert
es el hombre más influyente de la televisión norteamericana y se dispone a
sentarse en el trono que antes ocuparon David Letterman y Johnny Carson.
Colbert ha hecho cosas que parecen inimaginables. Hace
ocho años, durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca, trapeó el salón
de eventos con George Bush. Por la vía de la humildad, le dijo en la cara todos
los sinónimos de imbécil. Hace unos días, Colbert hizo ver a Barack Obama como
un hombre sin gracia y muerto del susto frente a una cámara. Aquella vez
hablaron del hombre más poderoso del mundo libre y Obama creía que hablaban de
él.
Colbert se ha venido despidiendo de manera apoteósica.
Ha invitado a hacer donaciones y rifará su escritorio y su chimenea entre los
que colaboren. El jueves pasado entrevistó a un dragón que destruyó parte del
set. Ese día hizo también uno de los chistes más divertidos de sus nueve años.
El dueño de Fox —el ciudadano Kane de nuestro tiempo— se llama Rupert Murdock y
su palabra, en muchos ámbitos, es palabra de Dios. Murdock dicta lo que la
gente debe pensar y cómo se debe medicar. Lo que él dice sale por miles de
bocas en sus canales y emisoras. Hay que tener los pantalones bien puestos para
meterse con ese tipo. El jueves pasado Colbert habló de Murdock en relación con
un tema más general y, cuando apareció la foto del viejo terco, de pelo teñido
y con papada, el todopoderoso ante quien todo el mundo se doblega, Colbert hizo
de paso una caricatura que es todo un clásico. Describió al personaje como el
primer sobreviviente “de un trasplante de escroto a la cara”. Creo que me reiré
por mucho tiempo de ese chiste: de lo casual del apunte, de lo brutal e
inesperado de la imagen, de la disolución de jerarquías y del patetismo humano
que quedó contenido en ese comentario.
Recordaré a Colbert con gran nostalgia. Dudo que su paso
al principal programa de televisión norteamericana le permita tener las
libertades que tuvo con su caricatura de la mezquindad humana. The Colbert Report es una de las obras
de arte más completas y finas de estos tiempos tan torpes y deteriorados.
Publicado en Vivir en El Poblado el 17 de diciembre de 2014 .
Ovidio fue mi preceptor
Ovidio fue mi preceptor. Vino en mi
auxilio cuando el inoportuno orgullo (quizá no fuera orgullo, después de todo,
sino la preocupación por el juicio que mis actos podían producir en los demás)
trató de moderarme. "Despojaos de toda vanidad los que deseáis un amor
duradero", me dijo, en el momento justo, y adquirí entonces la deuda que
ahora estoy pagando.
Era un placer servirte, correr antes de
tu llamado, antes de que expresaras tus deseos. Recuerdo una noche. Pensé que
no vendrías. Pensé que sería igual a la primera. Había más gente en la casa de
Duarte. Varias soledades deambulaban por la casa. Una de ellas había logrado
anticiparse y asumir el control de la música y el fuego.
Escogí la zona oscura, el césped menudo
frente a la casa. Me hice una almohadilla con las manos y me recosté a mirar el
cielo. Me pregunté si moriría sin saber cuál era la osa mayor. Pensé que en un
tiempo remoto las estrellas me habían fascinado, me habían absorbido casi hasta
la locura. Pronto estaba tratando de ver dibujado tu rostro en alguna galaxia.
Me parecía imposible que no hubiera una galaxia con la forma de tu rostro. Veía
una raqueta, un arco, una ardilla sentada; pero no conseguía dar con tu figura.
Recordé que el universo seguía más allá y pensé que tu galaxia estaba tan
oculta para mí como tú misma. Pero esa idea no me agobiaba como ahora. Sabía
dónde localizarte al día siguiente si al final no llegabas. Fue una suerte no
saber lo que tu ausencia llegaría a pesarme.
Pensé también que era posible que tu
rostro sí estuviera en las estrellas, que mi problema era que estaba en la
galaxia equivocada, que tal vez desde otro planeta fuera posible verte
sonriendo.
Pero llegaste. Primero fueron las luces,
luego el ruido del motor. Deseé que fueras tú y eras tú, pero disgustada, bajando
de un carro con las latas arrugadas a un costado, con la ropa y el pelo llenos
de barro. Recuerdo que estabas furiosa, que saludaste seca a Duarte y a
Adelaida, que pediste permiso para ir al que empezaba a ser tu cuarto. Recuerdo
que al mirarme me lanzaste una mirada fulminante.
Corrí detrás de ti, en medio de personas
que reían por un chiste general. Te encontré sentada en la cama. Desde el baño
venía una ligera claridad. Estabas llorando. Me acerqué. Me agaché para ver
mejor tu rostro. Mirabas al frente, la pared de madera, la puerta del baño.
Retiré el cabello sucio de tu cara, lo alojé sobre tu hombro, esperé a que me
miraras.
“Te busqué”, dijiste. "Me sentí tan
sola".
No te pude decir nada. Sentí pena y
alegría. Te quité las botas sucias y acaricié tus pies, fingí darte un masaje
que no habías pedido pero que tampoco tenías fuerzas para rechazar. Fue difícil
contener el deseo de besarlos.
Dejaste que te quitara la chaqueta,
aflojaste tus brazos, inexpresiva. Fui al baño a buscarte una toalla. Recibiste
mi ayuda con una sonrisa que me gusta recordar. Soltaste dos botones de tu
camisa y te detuviste. Te vi alejarte y ajustar la puerta del baño, sin
cerrarla del todo. Mientras escuchaba el agua que caía sobre ti, me pregunté si
pensaste que yo estaba muy cerca, atento a cada ruido, imaginando cada
movimiento. Me pregunto si llegaste a imaginar el desconsuelo que sentí con esa
luz que me llegaba de la puerta sin cerrar.
Al comienzo me había negado a pensar en
tu cuerpo. Sentía que te ultrajaba, que te ensuciaba, que de alguna manera te
perdería si te asociaba con impulsos de los que me avergonzaba. Pero en ese
momento, imaginando tu cuerpo bajo el agua, la pugna se hizo casi insostenible.
Allí, negándome a admitir que lo pensaba, imaginé que cumplía una cita contigo
bajo el agua. Luego me replegué en la idea de que sólo debía actuar después de
que me hubieras dado una señal.
Me pregunto si no estuviste dándome esa
señal constantemente y sólo sucedía que yo no podía verla. He pasado el resto
de mi vida preguntándome eso. He vuelto a mirar una y otra vez en la memoria
cada gesto, cada palabra tuya, y mi castigo ha sido ver, sin una sombra de
duda, la elocuencia de tu asentimiento.
Dejé de imaginar y me puse a buscarte
otra ropa. Salí a hablar con Adelaida y le pedí que me ayudara. Me llevó al
cuarto de Duarte y me entregó un pantalón suyo. Sonrió compasiva cuando puso en
mi mano unos calzoncitos blancos.
“Es difícil no amarla", dijo.
Al regresar al otro cuarto puse la ropa
sobre la cama. Seguías en el baño, pero ya no caía agua. Ya estabas vestida
cuando volví de la cocina con un café caliente. De nuevo sonreías. Mirabas
divertida mi cautela para no regar nada. Te echaste hacia atrás y reíste
tendida en la cama.
“Apuesto a que lo riegas”.
“Apuesto a que no”.
Nunca supe qué gané.
Fragmento de La risa del muerto
martes, 16 de diciembre de 2014
Diálogo de sombras
Diálogo de
sombras
“Mi reno no es de este mundo”,
dice uno
“Como ofrecer monedas al rey Midas”,
dice otro
Beben y están felices y desafinan
canciones de orígenes
remotos
Pero no todo el mundo está feliz
y una belleza avergonzada
viene a expulsarlos del paraíso
La noche es fresca, tolerable
Las sombras de los tres crecen, se alargan
interminables por las calles
que Ibsen frecuentaba
Uno busca atraparlas con la red
de una cámara. Otro agrega inspirado:
“Cuando los
cuerpos se marcharon,
las
sombras siguieron hablando”
Oslo, abril de 2008
Penínsulas Extrañas
Poesía 1990-2010
domingo, 14 de diciembre de 2014
Hay en sus matrimonios cosas que notar
Ninguno se casa con su madre, ni con su hija, ni
con su hermana. Ni han acceso carnal con ellas. En todos los otros sí. Y si
alguno lo hace con éstas, no es tenido por bueno, ni les parece bien a los otros.
El señor principal tiene tantas mujeres como quiere. Los otros tienen dos o
tres, si les pueden dar de comer. Y no toman por mujer a la de lengua o gente
extraña. Y los señores procuran que sean hijas de otros señores, o al menos de
linajes principales, de sacos o cabras, y no plebeyos, salvo si alguna es tan
bien dispuesta que, siendo ella su vasallo, el señor la quiera.
El primer hijo
varón sucede en el Estado. Faltándoles un hijo, heredan las hijas mayores, y
los padres las casan con los principales vasallos suyos. Pero si del hijo mayor
quedaron hijas y no hijos, no heredan esas hijas, sino los hijos varones de la
segunda hija, porque aquella ya se sabe forzosamente que es de su generación.
Así, el hijo de mi hermana es indudablemente mi sobrino, y nieto de mi padre,
pero el hijo o hija de mi hermano se puede poner en duda.
Algunas veces los
indios de Cueva dejan las mujeres que tienen, y aun las truecan unas por otras
o las dan en precio de otras cosas, y siempre les parece que gana en el trueco
el que la toma más vieja. Estiman que la mujer cuando es vieja ya tiene
asentado el juicio y les sirve mejor, y de las tales tienen menos celos. Estos
truques de mujeres los hacen sin que mucha ocasión preceda, sino la voluntad de
uno o de entrambos, en especial cuando ellas no paren, porque cada uno acusa el
defecto de la generación ser del otro, y desta causa, si después de dos años o
antes la mujer no se hace preñada, presto se acuerdan en el divorcio. Y esta
separación se ha de hacer estando la mujer con el menstruo o camiasa, porque no
haya sospecha de que iba preñada del que la repudia o la deja.
Comúnmente, las
mujeres de Cueva son buenas personas, aunque no faltan otras que de grado se
conceden a quien las quiere. Son muy amigas de los cristianos las que con ellos
han tenido alguna conversación, porque dicen que son amigas de hombres
valientes. Y ellas son más inclinadas a hombres de esfuerzos que a los cobardes,
y quieren más a los gobernadores y a los capitanes que a los otros inferiores.
Y se tienen por más honradas cuando uno de los tales las quiere bien. Y si
conocen a algún cristiano carnalmente, le guardan lealtad, si no está mucho
tiempo apartado o ausente, porque ellas no tienen por fin el ser viudas, ni
castas religiosas.
También hay
algunas que públicamente se dan a quien las quiere, y a las tales llaman
irachas, porque por decir mujer, dicen ira, y a la que es de muchos y
amancebada dicen iracha, como vocablo plural, es decir muchas mujeres o también
mujer de muchos. Hay otras tan amigas de la libidine, que si se hacen preñadas
toman cierta hierba con que luego lanzan y mueven la preñez. Dicen estas que
las viejas han de parir, que ellas no quieren estar ocupadas para dejar sus
placeres, ni empreñarse para que, en pariendo, se les aflojen las tetas, de las
cuales se precian en extremos. Soy testigo de que las tienen firmes y buenas.
Pero cuando paren
se van al río muchas dellas, y se lavan la sangre y purgación, y luego les
cesa. Y pocos días dejan de hacer ejercicio en todo, por causa de haber parido,
y se cierran de manera que —según he oído a los que a ellas se dan— son tan
estrechas mujeres en ese caso, que con pena los varones consuman sus apetitos,
y las que no han parido, aunque hayan conocido varón, están que parecen casi
vírgenes.
Dicho he como
traen sus partes honestas cubiertas, pero también en algunas provincias ninguna
cosa se cubren. A la mujer, como dije se le llama ira, y al hombre chuy. Pero en
algunas provincias al hombre lo llaman ome.
En esta provincia
de Cueva hay asimesmo sodomitas abominables, y tienen muchachos con quienes
usan aquel nefando delito, y los traen con naguas o en hábito de mujeres, y se
sirven de los tales en todas las cosas y ejercicios que hacen con las mujeres:
así en hilar, como en barrer la casa, y en todo lo demás, y estos no son
despreciados ni maltratados por ello.
Y al paciente lo
llaman camayoa, y los tales camayoas no ayudan a otros hombres sin licencia del
que los tiene, y si lo hacen se les castiga con la muerte. Algunos principales
que incurren en este error se ponen sartales y puñetes de cuentas y otras cosas
que por arreo usan las mujeres, y no se ocupan en el uso de las armas, ni hacen
cosas que los hombres ejerciten, sino como es dicho en las cosa feminiles de
las mujeres. Los camayoas son muy aborrecidos por las mujeres, pero como éstas
son muy sujetas a sus maridos, no osan hablar sino pocas veces o con los
cristianos, porque saben que les desplace tan condenado vicio.
Gonzalo Fernández de Oviedo, en Santa María del Diablo
sábado, 13 de diciembre de 2014
La niña y el gigante
a Isabella
El hombre en la foto me resulta familiar. Tiene uno de esos rostros que uno sabe que ha visto en algún lado. El nombre está en la punta de la lengua y uno siente que apenas recupere esos sonidos todo se pondrá en marcha, el cuarto de la foto se llenará de vida, se escucharán las risas de la novia, los suspiros del hombre, las bromas de quien tomó la foto sabiendo que atrapaba un trozo de existencia sublime y doloroso, dichoso y peregrino.
La niña de la foto está feliz y enamorada. El brazo gigantesco que su novio
le pasa por los hombros parece que la aplasta, pero ella no se queja, se apoya
con un brazo en la rodilla para mantenerse erguida, levanta la mirada hacia su
hombre, lo mira fascinada, como si no creyera que una alegría así fuera posible
en esta vida.
La foto es una de esas que pierden los colores lentamente. Tiene un cuarto
de siglo y, si alguien no se apura a sacar una copia, pronto será imposible
distinguirles los rasgos, detalles de vestidos, armarios y miradas, cortinas y
retratos, muñecas que dormitan en la cama.
La niña está de blanco, tiene un cabello rubio y contenido detrás de las
orejas, su sonrisa es de éxtasis, se esfuerza inútilmente con el brazo por
abarcar la espalda del gigante.
El cabello del hombre es oscuro, ondulado. Lleva un pantalón gris de bota
estrecha, que se ciñe a las piernas musculosas. La camiseta oscura tiene las
mangas cortas; igual podría decirse azul o negra. La mirada es muy triste. La
sonrisa no llega.
Si uno acerca los ojos a la foto empieza a verla borrosa y trastocada,
considera posible saltar al otro lado, sentir lo que sienten, vivir lo que
viven. Entonces ya la imagen no es ajena, como si el corazón –y no los ojos–
fuera el que la mirara.
El hombre en la foto es el hombre más triste de la tierra. Unos meses atrás
sostuvo entre las manos el cuerpo de su padre asesinado. Un silencio oscuro y
muy helado se le metió en el alma cuando limpió la sangre que le mojó las yemas
de los dedos. Se convirtió en un ente, una casa vacía, un barco a la deriva.
Tardó casi dos meses para poder llorar y, cuando al fin lo hizo, nunca pudo
parar.
Cuando miro los ojos del hombre de la foto, cuando miro sus gestos de
muerto sin sosiego, me pregunto qué fuerza, qué milagro secreto consiguió
mantenerlo con vida, qué prodigiosa mano de otros mundos lo salvó del error de
la venganza, del daño irreparable de reaccionar matando.
La niña que aplasta contra su costado es el ser más dichoso de la tierra.
Los ojos de aquel hombre la buscaron por entre multitudes: “Eres la más hermosa
que he encontrado, la más dulce y más tierna”, le había dicho el gigante, sin
esperar a cambio, sin malicia o pecado. “Un día volveré para buscarte y vamos a
casarnos”.
Después de aquella foto volvieron a encontrarse un par de veces. Él
recobró la sonrisa mirando aquella niña a la que el corazón quería salírsele
por la boca cada vez que lo miraba.
Pero luego sus vidas se apartaron.
La niña guardó aquel recuerdo, cuidando que no se le ensuciara con rabia o
esperanza. Cada vez que miraba la foto volvía a preguntarse cómo estaría su gigante,
en qué lugar del mundo andaría suspirando.
El hombre tardó mucho en comprender que aquel amor, quizá el más verdadero
de todos los que habría de encontrarse, había sido un regalo, por toda la
tristeza, por el coraje inmenso de nunca haber matado.
De "Una noche en el bosque".
viernes, 12 de diciembre de 2014
La tentación de Aguilar
Aguilar contó que
el cacique Taxmar lo tuvo como esclavo por tres años. Fue obligado a cargar
leña, agua y pescado, y tenía que obedecer lo que cualquier indio del pueblo le
ordenara. Aun si estaba comiendo, debía interrumpirse para hacer lo que pedían.
Por su obediencia y diligencia, se ganó la simpatía de todos. Taxmar decidió
mejorar la posición de Aguilar en la tribu, y trató de que tomara esposa entre
sus hijas. Pero Aguilar se negaba, procurando no ofender. Una vez lo habían
enviado a pescar a un río cercano, en compañía de una india hermosa, de catorce
años, quien tenía instrucciones de seducirlo. Como debían esperar al amanecer,
que era el mejor momento para la pesca, la india colgó la única hamaca que les
asignaron, se echó con una manta y empezó a llamar a Aguilar y a pedirle que se
acostara con ella. Habló con voz dulce y quejumbrosa. Dijo que tenía frío, y le
pidió que la abrazara. Pero Aguilar estaba decidido a cumplir con su voto de
castidad. Se puso de rodillas y empezó a combatir con oraciones la terrible
tentación. La impúdica damisela siguió empleando ardides y zalamerías
luciferinas para quebrantar la voluntad de su acompañante. Cuando vio que no
podía vencerlo con cantos de sirena e incitaciones cordiales, se dedicó a
insultarlo irritada, a hacer burla de su hombría, a herir su amor propio y sus
sentimientos. Pero Aguilar siguió orando de rodillas en la arena. Al otro día,
completada la pesca, regresaron al poblado. La muchacha refirió lo ocurrido, y
el jefe de la tribu desistió de la idea de casarlo. Pero, como le tenía mucha
estima, le confió la guardia de su casa y de sus esposas, sus hijas y toda la
servidumbre.
De "Santa María del Diablo"
jueves, 11 de diciembre de 2014
"Se movieron en silencio, bajo cielos de hojas, en una penumbra verde y susurrante de paraje encantado. Cristóbal de León, platero y botánico, descubrió entre los pliegues de las montañas una orquídea de blancura aterciopelada con visos luminosos, cuyo estuche formaba una pequeña y finísima paloma. La llamó la orquídea del Espíritu Santo" .
De Santa María del Diablo.
martes, 9 de diciembre de 2014
Mi historia
Mi historia
Pronto habré reunido la tristeza necesaria
para escribir mi historia
Pronto, esta noche tal vez
o mañana temprano,
la vida me dará lo que me falta:
la opresión, el dolor, el desencanto,
el vacío, la rabia o la dicha postrera
para no esperar nada y saberme concluido
ajeno para siempre a lo que pasa
Entonces seré libre
para componer mi canto,
el último grito del que sabe que se marcha
y –sabiéndose perdido–
se rebela cantando a las piedras
hablándole al olvido
Y hay algo de alegría en esta espera,
algo de regocijo
en este aliento recortado
que aguarda con paciencia e imagina
la desgracia que llegará a colmarlo
y a expatriarlo para siempre de la vida
De Penínsulas Extrañas. Poesía 1990-2010.
De Penínsulas Extrañas. Poesía 1990-2010.
domingo, 7 de diciembre de 2014
El aprendiz de náufrago
El aprendiz de náufrago
Antes de zarpar
recuerda
Siente la noche caer
y recuerda
la eternidad futura de su ausencia
el paulatino y veloz esfumarse de sus gestos
en memorias demolidas por los días
en papeles roídos por las noches
más oscuras
Y antes de irse y quedar
por unas horas
flotando a la deriva
se arrastra por la orilla
y escribe un alarido
y escribe un alarido
viernes, 5 de diciembre de 2014
jueves, 4 de diciembre de 2014
Razones por las que releo
La columna "Relecturas", de Vivir en El Poblado.
Estaba buscando las gafas y las tenía puestas. ¿Alguien necesita otra prueba de senilidad? Me disponía a escribir la columna de Vivir en El Poblado —y apenas caigo en la cuenta de que la estoy escribiendo—, porque se me ocurrió algo para decir y lo mejor será que lo diga, comenzando en el párrafo que está aquí no más abajito.
Si los lectores supieran la alegría que sienten los
columnistas cuando alguno les escribe, soltarían el periódico que leen y
escribirían. El drama nacional se titula “El columnista no tiene quien le
escriba”, porque entre otras cosas nos estamos llenando de columnistas. Están
los eruditos, los seudo eruditos, los moralistas, los pugnaces, los que todo lo
enjuician, los que todo lo saben, los ilegibles, los que escriben a chorritos,
los que hacen y piden favores, los que lisonjean y los que amenazan (¿ya
compraron mi libro?), los que disfrutan con minucias del mundo o del idioma, y
los que ven y entienden países y continentes. Todos, sin excepción, se alegran
cuando alguien les escribe. También se asustan cuando alguien los amenaza y los
deja monotemáticos. Pero en general hay alegría, mucha dicha, cuando alguien
nos escribe.
La vez pasada hablé de Eric Blair, más conocido como
George Orwell, y mencioné sus libros más pedagógicos y también más conocidos. Esta
semana me llegó una carta del señor Don Bernardo Mora. Me llamaba Don Gustavo y
con tono irreconocible proseguía a decirme: “Hay dos obras de George Orwell que
vale la pena leer: Que no muera la
aspidistra y Los días de Birmania”.
A continuación, hacía una disertación que me eximía de mi ignorancia:
“Generalmente las obras iniciales de un escritor pasan desapercibidas y son
opacadas por genialidades como 1984 y Rebelión en la granja”.
“No me diga”, pensé mientras veía el nombre de mi corresponsal,
pero no veía la menor cortesía.
Recordé uno de mis cuentos favoritos, uno que me ha sido
más útil en la vida que Rayuela o Cien años de soledad: la historia del
viejo y el niño que viajaban con un burro. No sé si se la saben. La he contado
muchas veces y ya me cansé de hablar con sordos. Está en dos o tres de mis
obras iniciales.
Releo porque lo normal es que lo que pase desapercibido
sean las genialidades, incluso cuando parecen haber tenido éxito. Ahora mismo
me muevo con horror por los pantanosos caminos de un tratado sobre las tumbas
escrito por Thomas Browne (“Diuturnity is a dream and folly of expectation”);
pero claro, estoy soslayando Religio
Medici. Degusto noche a noche deliciosas cucharadas de Tom Jones y me
asombro con ese conocimiento de los seres humanos. El capítulo 6 del segundo
libro es una profunda reflexión sobre el escándalo de Bill Cosby, y en otro
lado hay un consejo que le vendría como anillo al dedo a un presidente que
conozco: “Una de las máximas que el Diablo dejó a sus discípulos, en una visita
reciente a la tierra, fue que una vez conseguido lo que se busca es preciso
deshacerse cuanto antes del amigo que nos ayudó a conseguirlo”. Cada noche
también leo un poema del mejor libro de Chesterton y bebo un poco de rabia de
los hermanos Karamazov. Me gozo mi melancolía con la Anatomía de la melancolía y me muevo con cautela por los últimos
cuentos de Joyce Carol Oates, siempre preguntándome por qué a esa mujer se le
permiten perversiones que a nadie más le permitirían.
Gracias al señor Bernardo Mora por su carta. La alegría
sigue siendo muy inmensa. La próxima vez que me escriba, por lo menos dígame
estimado.
Publicado en Vivir en El Poblado el 4 de diciembre de 2014.
miércoles, 3 de diciembre de 2014
La mujer de garabato
Foto Leo Matiz
Al lado de la gallina telegrafista y de Vargas el
averiguador, el planeta de la infancia lo habitaba un montón de criaturas
extrañas entre las que se encontraba la mujer de garabato. He vuelto a recordar
esta semana a la mujer de garabato, a raíz de un intercambio epistolar que he
sostenido con una de mis lectoras de Vivir
en el poblado. La semana pasada
empecé mi columna de por allá diciendo que “el internet” era una cosa
agridulce. Al día siguiente recibí un mensaje en el que se me informaba que no
se decía “el internet”, sino “la
internet”, porque se trata de una red, y que en mi posición tenía el deber de
dar un buen ejemplo a los lectores.
Confieso que mi primera reacción fue sentirme culpable.
Pero luego se me ocurrió que la precisión era más o menos imprecisa. Le
agradecí a la lectora el comentario y,
en mi defensa, le dije que todo el concepto internet también se podía traducir
como “sistema”, con toda esa familia de palabras masculinas de remoto origen
griego terminadas en “ma”, como poema o esquema o problema. También le aseguré
que no tenía la intención de menospreciar al género femenino, que me despierta
toda clase de simpatías. Poco después recibí un mensaje suyo en el que me decía
que apreciaba mi respuesta y que le parecía correcta. Esa noche me fui a dormir
tranquilo, pensando en la dulzura de mi amada. Dormí como un lirón, a pierna
suelta, pero después me levanté convertido de nuevo en un peligro social. La
lectora había consultado a un amigo suyo ingeniero de sistemas, quien había
dictaminado que el internet era mujer. Cuando logré sacudirme la culpa pude
responder:
“No dudo que tu amigo ingeniero de sistemas sabe lo que
es un sistema. Pero, como soy casi tan terco como tú, pienso que aún puedo
defenderme. Lo que en el mundo hispano se suele llamar “la red” viene del
término inglés “net”, que en su lengua original no tiene género. De manera que
nuestro atrevimiento de ponerle falda o pantalones al internet viene de la
traducción más frecuente que hacemos de net, esto es “red”, que en nuestro
mixto lenguaje, no lo discuto, es una palabra femenina. Pero, qué tal si en
lugar de la palabra red, la que predominara fuera “trasmallo”, por ejemplo, que
es una hermosa denominación que en los pueblos del Caribe le dan a lo que
los angloparlantes llaman “net”. Como ves, el hecho de que llamemos red a
la red es una cosa cultural y hasta socioeconómica. Si los costeños fueran una
potencia mundial, todos estaríamos hablando del trasmallo: ‘se me cayó la conexión
del trasmallo’, ‘voy a revisar mis mensajes en el trasmallo’.
La lectora y yo somos ahora grandes amigos. Pero he
vuelto a recordar esa historia incompleta que misia Nubia mencionaba a cada
rato: “este mugroso es más terco que la mujer de garabato”. Recuerdo que una
vez le pregunté en qué consistía la terquedad de la mujer de garabato y lo
único que me dijo es que, al morir ahogada, la mujer sacó el último dedito por
fuera del agua y dibujo un garabato. La
historia es de una ambigüedad moral inquietante: ¿por qué murió ahogada?, ¿qué
papel jugó garabato en esa muerte?, ¿cuáles fueron esas otras manifestaciones
de su terquedad? Me temo que nunca sabré
la respuesta a esas preguntas. De la mujer de garabato sólo conozco ese dedito
arqueado, pero ha tenido una influencia decisiva en mi vida, ignoro si para
bien o para mal. En cuanto a la lectora que se empeña en que yo sea un buen
ejemplo, pensamos reunirnos en un cibercafé. Tenemos decidido agarrar al
internet y entonces subir su falda o bajar sus pantalones, ese método
antiquísimo y todavía infalible para saber si una cosa es ella o él.
Oneonta, septiembre de 2010.
Publicado en el periódico Centrópolis.
martes, 2 de diciembre de 2014
TELONES DE PAPEL. El cine en la obra de Julio Cortázar
Ponencia presentada en el encuentro de críticos de cine organizado en Pereira, en octubre de 1997. Texto incluido en Un tal Cortázar y otros pasos en las huellas.
Antes de entrar a definir el territorio de esta
charla, quiero leer un fragmento de ‘Queremos tanto a Glenda’, el cuento que
dio nombre al libro de relatos publicado por Julio Cortázar a finales de 1980:
“Uno va al cine o al teatro y vive su noche sin pensar
en los que ya han cumplido la misma ceremonia, eligiendo el lugar y la hora,
vistiéndose y telefoneando y fila once o cinco, la sombra y la música, la
tierra de nadie y de todos allí donde todos son nadie, el hombre o la mujer en
su butaca, acaso una palabra para excusarse por llegar tarde, un comentario a
media voz que alguien recoge o ignora, casi siempre el silencio, las miradas
vertiéndose en la escena o la pantalla, huyendo de lo contiguo, de lo de este
lado.”
Quiero
aprovechar esta descripción de la fuga, para proponerles -como tantas veces lo
hizo Cortázar- que huyamos a “lo otro”, al otro lado de las relaciones entre
el cine y la literatura, y nos instalemos por un momento en el mundo de la
palabra escrita.
Soy consciente de que “este lado” -el del cine-
también daría bastante que decir a propósito de Julio Cortázar. En la memoria
de muchos de nosotros aún quedan imágenes de Blow up, la película de Antonioni inspirada en el cuento de
Cortázar “Las babas del diablo”. Larga es la lista de relatos de
Cortázar llevados al cine: ‘Circe’, ‘Cartas
de mamá’, ‘Continuidad de los parques’, ‘El ídolo de las Cícladas’, ‘El otro
cielo’, ‘Pérdida y recuperación del cabello’ y hasta ‘El perseguidor’, con
música de Gato Barbieri.
Se
han hecho versiones cinematográficas en torno a algunos apartes de Rayuela y, como hecho curioso, la
televisión colombiana fue testigo de la única versión de “Los Premios”, la primera
novela de Cortázar, una completa tragedia escenográfica en la que lo único
rescatables eran las escenas en que Amparo Grisales se bañaba en su camarote de
cartón-paja.
Pero,
en lugar de proponerles un recorrido por la filmografía cortazariana, quiero
invitarlos a un paseo por la obra del escritor argentino, sin duda uno de los
autores latinoamericanos que mayor atención han concedido al cine en su obra
literaria, al lado del también argentino Manuel Puig, el cubano Guillermo
Cabrera Infante y el mexicano Carlos Fuentes.
Un
recorrido como éste nos permitirá apreciar un asombroso catálogo de la historia
del cine y, al mismo tiempo, servirá como testimonio para entender la forma
como el cine se asoma e influye en las demás manifestaciones del arte,
específicamente en las obras literarias.
Desde
sus primeros relatos, cuando sólo era un modesto profesor de provincia en la
Argentina, Cortázar menciona directores de cine para alinderar su propia
cultura, que ya entonces era amplia.
En “Distante espejo”, un relato de 1943, sólo publicado tras la muerte de Cortázar,
Gabriel Medrano, el alter-ego de ocasión, describe su vida en Chivilcoy de la
siguiente manera:
“Agregaré, para ilustración total del ambiente en
que me muevo, lo poco que resta de sus elementos: poemas en abrumadora
cantidad, la quinta edición de Noticias Gráficas, una botella de whisky Mountain Cream, un tablero de cartón donde arrojo
discretamente el cortaplumas, reproducciones de cuadros de Gauguin, Van Gogh y
Giotto (...) y algunas pocas salidas al cine, cuando por inexplicable
equivocación la empresa local trae una película de René Clair, de Walt Disney,
de Marcel Carné”.
En su
primera novela, “El examen”, una historia marcadamente
autobiográfica, escrita en 1950, publicada también después de su muerte,
Cortázar recurre al mismo mecanismo para definir sus hallazgos al regresar a
Buenos Aires, donde se encontró con corrientes culturales y artísticas que su
vida de provincia le había negado.
Allí
vemos la primera mención de Chaplin -por quien siempre sintió una deuda de
gratitud- y del “Acorazado Potemkim”, una de las películas preferidas de
Cortázar, que reaparecería años después, en “Rayuela”,
como la preferida de la Maga.
En
1951, pocos meses después de la publicación de su primer volumen de relatos, Bestiario, Cortázar viajó y se radicó de
manera definitiva en París.
Mucho
se ha dicho sobre el profundo significado de este viaje en la vida y en la obra
de Cortázar. Como él mismo lo expresó, París fue su camino de Damasco y, al
caer de su caballo imaginario, Cortázar comprendió que el mundo y el arte eran
mucho más amplios y complejos que lo que había podido intuir desde la
Argentina.
En
Francia, Cortázar tuvo acceso a manifestaciones artísticas definitivas en la
evolución de su obra y, a la influencia de la literatura misma, sumó la
creciente influencia de la música, la pintura y el cine.
Ya
para 1960, año de la publicación de la novela “Los Premios”, el cine es
un tema recurrente en las conversaciones de los personajes. En diversos
momentos y circunstancias, hay en “Los
Premios” referencias a Boris Karloff,
James Dean, Errol Flyn y, en una de las escenas más divertidas de la novela, la
caótica conversación entre Atilio Presutti, la Nelly, doña Rosita y doña Pepa, desfilan
-como animales de circo- Esther Williams, Norma Talmadje, Lilian Gish, Marlene
Dietrich, Charles Boyer y Lo que el
viento se llevó.
Con
todo y el desfile, hasta ese momento, la presencia del cine en la obra de
Cortázar es sólo referencial. Es en “Rayuela”,
la famosa antinovela publicada en 1962, donde el cine ocupa un papel
protagónico.
Ya en
el primer capítulo del libro podemos leer:
“Y entonces en esos días íbamos a los cineclubs a
ver películas mudas, porque yo con mi cultura, no es cierto, y vos pobrecita no
entendías absolutamente nada de esa estridencia amarilla convulsiva previa a tu
nacimiento, esa emulsión estriada donde corrían los muertos; pero de repente
pasaba por ahí Harold Lloyd y entonces te sacudías el agua del sueño y al final
te convencías de que todo había estado muy bien y que Pabst y que Fritz Lang”.
En el
capítulo 60, Morelli −el escritor en permanente reflexión sobre su arte– hace
una lista de reconocimientos, de deudas de gratitud, que no alcanzó a
incorporar en su obra publicada. Allí, en medio de escritores, pintores,
músicos y antiguos poemas épicos, aparecen Buñuel, René Clair y hasta Chaplin “tachado con un trazo muy fino, como si
fuera demasiado obvio para citarlo”.
En Rayuela, el cine se convierte en
herramienta estilística con usos diversos. Por un lado, decenas de títulos de
películas aparecen camufladas en diferentes momentos narrativos. Veamos algunos
ejemplos. Aquí, en medio del relato, aparece una película de Hitchcock:
“Traveler se asomó al pozo caliente, miró la calle
donde un diario abierto se dejaba leer indefenso por un cielo estrellado y como
palpable. La ventana del hotel de enfrente parecía más próxima de noche, un
gimnasta hubiera podido llegar de un salto. No, no hubiera podido. Tal vez con
la muerte en los talones, pero no de otra manera. Ya no quedaban huellas del
tablón, ya no había paso.”
Y
aquí, en este juego de palabras, una actriz:
“Porque en realidad él no le podía contar nada a
Traveler. Si empezaba a tirar del ovillo iba a empezar a salir una hebra de
lana, metros de lana, lanada, lanagnórisis, lanatúrner, lannapurna, lanatomía,
lanata, lanatalidad, lanacionalidad, lanaturalidad, la lana hasta lanaúsea pero
nunca el ovillo”.
También
un par de cintas de los hermanos Marx:
“Órbitas aisladas, de vez en cuando dos manos que se
estrechan, una charla de cinco minutos, un día en las carreras, una noche en la
ópera, un velorio donde todos se sienten un poco más unidos”.
Quizá
la presencia más notoria del cine en el estilo de Cortázar, es la utilización
de actrices famosas para caracterizar sus personajes. El recurso se utiliza con
tanta frecuencia que podría decirse que es un rasgo distintivo del estilo Cortázariano.
En el
capítulo 48 de Rayuela, cuando
Oliveira regresa a Buenos Aires, encuentra en el puerto a su viejo amigo
Traveler y a la esposa de éste, Talita, “con
un gato en una canasta y un aire amable y Alida Valli”.
Más
adelante, en un patio bonaerense, la Cuca “sacaba
una polverita y se arreglaba con un gesto de directora clínica, algo entre
Madame Curie y Edwidge Feuillère.”
Y en
el capítulo 92:
“Pola tocaba a veces la guitarra, recuerdo de un
amor de altiplanicies. En su pieza se parecía a Michelle Morgan, pero era
resueltamente morocha.”
Pero
no es sólo a nivel formal que se da la presencia del cine en Rayuela.
En la
pasión con que el doctor Ovejero -el director del manicomio- guarda una foto de
Mónica Vitti, podemos ver los principios de un fetichismo que será desarrollado
de manera más amplia en obras posteriores.
A
partir de Rayuela, el cine deja de
ser una referencia o un simple tema de conversación, y pasa a formar parte de
las pasiones, obsesiones y fantasmas de los personajes de Cortázar. En el
capítulo 32, la Maga le dice a su hijo Rocamadour:
“Horacio me trata de sentimental, de materialista,
me trata de todo porque no te traigo o porque quiero traerte, porque renuncio,
porque quiero ir a verte, porque de golpe comprendo que no puedo ir, porque soy
capaz de caminar una hora bajo el agua si en algún barrio que no conozco pasan
Potemkim y hay que verlo así se caiga el mundo.”
Ahora
el cine se conecta con las obsesiones más íntimas de los personajes. La Maga se
conmueve una y otra vez con ese cochecito que rueda sin esperanza por las
escalinatas del puerto de Odessa.
Talita,
por su parte, “tasca el freno de unos
celos puramente artísticos en la oscuridad del cine Presidente Roca”, y
lleva a su esposo Traveler a reconciliarse con la vida viendo a Marilyn Monroe.
* * *
En la
última novela de Cortázar, Libro de
Manuel, publicada en 1973, uno de los hilos narrativos principales es un
sueño del protagonista que transcurre en un extraño teatro de cine.
El
personaje intenta, a lo largo de la obra, encontrarle respuesta al enigma de
ese sueño, a la extraña disposición de las sillas en el teatro y al filme de
misterio de Fritz Lang que se proyectaba en el telón.
Como
un reconocimiento adicional al estrecho vínculo que existe entre el cine y la
cultura contemporánea, La Joda, el grupo de la novela, tiene entre sus actos de
subversión el sabotaje a las películas que más emoción producen en los
espectadores.
“Y entonces justo cuando la Brigitte comienza a
convertir la pantalla en uno de los momentos estelares de la humanidad, o más
bien en dos y qué dos, che, eso no se impugna ni contesta (...), en ese momento
justo Patricio se levanta y produce un espantoso alarido que dura y dura y dura
...”
El cine reaparece en otro de los “clímax” de la novela, el momento en que Lonstein encuentra alguien
dispuesto a escucharle su elaborada apología de la masturbación:
“Como a mí no me funciona la pareja y las mujeres me
salen aburridas en todos los planos, he tenido que crear mi propia dialéctica
onanista, mis fantasías todavía no escritas pero tanto o más ricas que la
literatura erótica.”
A
estas palabras, Andrés Fava, el alter ego de Cortázar responde:
“En fin, cuando yo me masturbaba a los quince o
dieciséis años lo hacía imaginándome que tenía en los brazos a Greta Garbo o
Marlene Dietrich, cosa que, como ves, no era una pavada, de manera que se me
escapa el mérito especial de sus fantasías.”
Escuchemos
a Lonstein, antes de dejarlo a solas con su onanismo:
“No es tanto por ese lado, aunque también admite
desarrollos más vertiginosos de lo que te imaginas con tus Gretas y tus
Marlenes, pero lo que cuenta es la ejecución, y en eso está el arte. Para vos
la cosa es una mano bien empleada, ignorás que precisamente el primer peldaño
hacia la verdadera cúspide del fortrán consiste en la eliminación de toda ayuda
manual.”
* * *
Y así
llegamos a nuestro punto de partida, el cuento “Queremos tanto a Glenda”,
publicado por Cortázar en 1980.
“Queremos tanto a Glenda” nos cuenta la historia de un “núcleo” de personas que se encuentran y se unen en torno a su admiración desaforada
por la actriz de cine Glenda Garson.
Las
películas que se le atribuyen a la actriz idolatrada (“El látigo”, “El fuego en la nieve” “Los
frágiles retornos”, “El uso de la elegancia”) terminan por aclarar que se trata de
una versión literaria de la actriz inglesa Glenda Jackson.
Con
el paso del tiempo y las películas, el “núcleo” comprende que su misión va mucho más
allá de reunirse después del cine a comentar la actuación de Glenda Garson.
Gracias
a la solvencia económica que Cortázar le concede a uno de los personajes (lo
hace socio de Howard Hughes en unas minas de estaño en el Paraguay), el “núcleo” se impone la tarea de recoger todas las copias existentes de las
películas “menos perfectas” de Glenda Garson (aquellas estropeadas
por los directores, nunca por Glenda) para arreglarlas haciendo cambios en la
edición.
Aquí
el relato se parece a “Pérdida y
recuperación del cabello”, un cuento
publicado en Historias de cronopios y de
famas, ya que los personajes rastrean el mundo entero, llegan incluso a
invadir filmotecas privadas en los Emiratos Árabes para recuperar todas las
copias de las películas y regresarlas luego modificadas.
Cuando
la tarea ha terminado, el “Núcleo” recibe con alegría la noticia de que
Glenda Garson se retira del cine y entienden que ese es el final justo y
oportuno para una carrera sin mácula.
Pero
la historia cambia de rumbo un año más tarde, cuando la actriz siente nostalgia
del cine y decide regresar. Al conocer esta noticia, el “Núcleo” sostiene la
última y más tensa de sus reuniones, al final de la misma tienen claro lo que
hay que hacer para impedir que Glenda destruya la perfección alcanzada.
Irazusta, el adinerado de la historia y uno de los fundadores del Núcleo, se
encargara de todo, y todo, para decirlo en pocas palabras, está prodigiosamente
condensado en la última frase del relato:
“Queríamos tanto a Glenda que le ofreceríamos una
última perfección inviolable. En la altura intangible donde la habíamos
exaltado, la preservaríamos de la caída, sus fieles podrían seguir adorándola
sin mengua; no se baja vivo de una cruz”.
Hasta
aquí, ‘Queremos tanto a Glenda’ no es más que un cuento en el que Cortázar
rinde homenaje al cine y a una actriz amada.
Lo
sorprendente, lo que hace de este relato y sus circunstancias algo fuera de lo
común, ocurrió dos semanas después de la aparición en México de la primera edición
del libro Queremos tanto a Glenda.
Cortázar
estaba en San Francisco dictando un curso en la Universidad de Berkeley. Por
una circunstancia divertida, que todavía podía llamarse coincidencia, estaba
anunciada en un teatro local una película titulada “Hopscotch, justamente el título con que había sido publicada en
inglés la novela “Rayuela”.
En
este punto resulta oportuno subrayar la importancia que Cortázar concedió en su
vida a esos extraños encuentros, a esas insólitas figuras que construye la realidad
y que la gente llama comúnmente “coincidencias”.
Para
Cortázar, las coincidencias eran algo así como mensajes cifrados que provienen
de otros niveles de la realidad. Se negaba a creer que ciertas conexiones
fueran un producto gratuito del azar.
Justamente
“las figuras”, como las llamó, son uno de los componentes más poderosos de su
obra. En Rayuela, los personajes se
mueven por las calles de París atentos a esas señales que casi nadie percibe, a
esos instantes fugaces en que otras dimensiones parecen revelarse. Otra novela
de Cortázar 62/ Modelo para armar
explora de manera exhaustiva la idea de que, más que nuestras pasiones o
psicologías, lo que rige la vida de los hombres son movimientos triviales,
exteriores a nosotros y casi siempre inexplicables.
Por eso significó tanto para Cortázar
descubrir que la protagonista de la película con el nombre de su novela era, y
no podía ser otra, que Glenda Jackson:
“Todo se dio en un segundo, pensé irónicamente que
había venido a San Francisco para hacer un cursillo con estudiantes de Berkeley
y que íbamos a divertirnos con la coincidencia del título de esa película y el
de la novela que sería uno de los temas de trabajo. Entonces, Glenda, vi la
fotografía de la protagonista y por primera vez fue el miedo. Haber llegado de
México trayendo un libro que se anuncia con su nombre, y encontrar una película
que se anuncia con el título de uno de mis libros, valía ya como una bonita
jugada del azar que tantas veces me ha hecho jugadas así; pero eso no era todo,
eso no era nada...”
Dejemos
que el mismo Cortázar cuente la historia en “Botella
al mar”, una carta abierta a Glenda
Jackson escrita al calor de la emoción y publicada posteriormente en “Deshoras”, su último libro de relatos:
“Abreviaré un resumen que poco nos interesa ya. En
la película usted ama a un espía que se ha puesto a escribir un libro llamado
Hopscotch, a fin de denunciar los sucios tráficos de la CIA, del FBI y del KGB,
amables oficinas para las que ha trabajado y que ahora se esfuerzan por
eliminarlo. Con una lealtad que se alimenta de ternura usted lo ayudará a
fraguar el accidente que ha de darlo por muerto frente a sus enemigos; la paz y
la seguridad los esperan luego en algún rincón del mundo. Su amigo publica
Hopscotch, que aunque no es mi novela deberá llamarse obligadamente Rayuela
cuando algún editor de best-sellers la publique en español. Una imagen hacia el
final del libro muestra ejemplares del libro en una vitrina, tal como la
edición de mi novela debió estar en algunas vitrinas norteamericanas cuando
Patheon Books la editó hace años. En el cuento que acaba de salir en México yo
la maté simbólicamente, Glenda Jackson, y en esta película usted colabora en la
eliminación igualmente simbólica del autor de Hopscoth. Usted, como siempre, es
joven y bella en la película, y su amigo es viejo y escritor como yo. Con mis
compañeros del Club entendí que sólo en la desaparición de Glenda Garson se
fijaría para siempre la perfección de nuestro amor; usted supo también que su
amor exigía la desaparición para cumplirse a salvo. Ahora, al término de esto
que he escrito con el vago horror de algo igualmente vago, sé de sobra que en
su mensaje no hay venganza sino una incalculablemente hermosa simetría, que el
personaje de mi relato acaba de reunirse con el personaje de su película porque
usted lo ha querido así, porque sólo ese doble simulacro de muerte por amor
podía acercarlos. Allí, en ese territorio fuera de toda brújula usted y yo
estamos mirándonos, Glenda, mientras yo aquí termino esta carta y usted en algún
lado, pienso que en Londres, se maquilla para entrar en escena o estudia el
papel de su próxima película”.
* * *
Así,
con esa “incalculablemente hermosa
simetría”, con ese viejo escritor que
se mira a los ojos con la actriz amada en otro nivel de realidad, llega a su
punto culminante la presencia del cine en la obra de Julio Cortázar.
El
cine fue referencia constante, guiño, metáfora, pasaje (la oscuridad del teatro
fue un camino para llegar a “lo otro”: como los puentes, el metro o los
tablones) y, lo más importante, el cine se instaló en la obra de Cortázar como
uno de sus fantasmas principales, centro de sus obsesiones y figura protagónica
en esa película de perseguidores y perseguidos que fue toda su obra.
Quizá
ningún otro escritor latinoamericano entendió como él, que el cine es una
prodigiosa extensión de los mismos sueños, las mismas fantasías, los mismos
horrores que por siempre han estremecido al hombre cada vez que se ha quedado a
solas consigo mismo en la tierra de
nadie, allí donde todos son nadie.

Suscribirse a:
Comentarios (Atom)







.jpg)